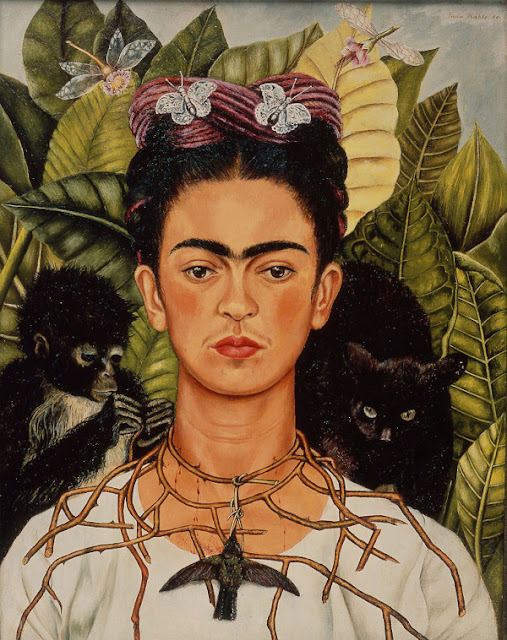Al poeta Juan Ramón Jiménez
Siendo mozo Alvargonzález,
 |
| Antonio Machado |
dueño de mediana hacienda,
que en otras tierras se dice
bienestar y aquí, opulencia,
en la feria de Berlanga
prendóse de una doncella,
y la tomó por mujer
al año de conocerla.
Muy ricas las bodas fueron,
y quien las vio las recuerda;
sonadas las tornabodas
que hizo Alvar en su aldea:
hubo gaitas, tamboriles,
flauta, bandurria y vihuela,
fuegos a la valenciana
y danza a la aragonesa.
II
Feliz vivió Alvargonzález
en el amor de su tierra.
Naciéronle tres varones,
que en el campo son riqueza,
y, ya crecidos, los puso,
uno a cultivar la huerta,
otro a cuidar los merinos,
y dio el menor a la Iglesia.
III
Mucha sangre de Caín
tiene la gente labriega,
y en el hogar campesino
armó la envidia pelea.
Casáronse los mayores;
tuvo Alvargonzález nueras,
que le trujeron cizaña
antes que nietos le dieran.
La codicia de los campos
ve tras la muerte la herencia;
no goza de lo que tiene
por ansia de lo que espera.
El menor, que a los latines
prefería las doncellas
hermosas y no gustaba
de vestir por la cabeza,
colgó la sotana un día
y partió a lejanas tierras.
La madre lloró, y el padre
diole bendición y herencia.
IV
Alvargonzález ya tiene
la adusta frente arrugada,
por la barba le platea
la sombra azul de la cara.
Una mañana de otoño
salió solo de su casa;
no llevaba sus lebreles,
agudos canes de caza.
Iba triste y pensativo
por la alameda dorada;
anduvo largo camino
y llegó a una fuente clara.
Echóse en la tierra; puso
sobre una piedra la manta,
y a la vera de la fuente
durmió al arrullo del agua.
EL SUEÑO
I
Y Alvargonzález veía,
como Jacob, una escala
que iba de la tierra al cielo,
y oyó una voz que le hablaba.
Mas las hadas hilanderas,
entre las guedijas blancas
y vellones de oro, han puesto
un mechón de negra lana.
II
Tres niños están jugando
a la puerta de su casa;
entre los mayores brinca
un cuervo de negras alas.
La mujer vigila, cose,
y a ratos, sonríe y canta.
—Hijos, ¿qué hacéis? — les pregunta.
Ellos se miran y callan.
—Subid al monte, hijos míos,
y antes que la noche caiga,
con un brazado de estepas
hacedme una buena llama.
III
Sobre el lar de Alvargonzález
está la leña apilada;
el mayor quiere encenderla,
pero no brota la llama.
—Padre, la hoguera no prende,
está la estepa mojada.
Su hermano viene a ayudarle
y arroja astillas y ramas
sobre los troncos de roble;
pero el rescoldo se apaga.
Acude el menor, y enciende,
bajo la negra campana
de la cocina, una hoguera
que alumbra toda la casa.
IV
Alvargonzález levanta
en brazos al más pequeño
y en sus rodillas lo sienta.
—Tus manos hacen el fuego...
Aunque el último naciste,
tú eres en mi amor primero.
Los dos mayores se alejan
por los rincones del sueño.
Entre los dos fugitivos
reluce un hacha de hierro.
AQUELLA TARDE...
I
Sobre los campos desnudos,
la Luna llena manchada
de un arrebol purpurino,
enorme globo, asomaba.
Los hijos de Alvargonzález
silenciosos caminaban,
y han visto al padre dormido
junto de la fuente clara.
II
Tiene el padre entre las cejas
un ceño que le aborrasca
el rostro, un tachón sombrío
como la huella de un hacha.
Soñando está con sus hijos,
que sus hijos lo apuñalan;
y cuando despierta, mira
que es cierto lo que soñaba.
III
A la vera de la fuente
quedó Alvargonzález muerto.
Tiene cuatro puñaladas
entre el costado y el pecho,
por donde la sangre brota,
más un hachazo en el cuello.
Cuenta la hazaña del campo
el agua clara corriendo,
mientras los dos asesinos
huyen hacia los hayedos.
Hasta la Laguna Negra,
bajo las fuentes del Duero,
llevan el muerto, dejando
detrás un rastro sangriento;
y en la laguna sin fondo,
que guarda bien los secretos,
con una piedra amarrada
a los pies, tumba le dieron.
IV
Se encontró junto a la fuente
la manta de Alvargonzález,
y, camino del hayedo,
se vio un reguero de sangre.
Nadie de la aldea ha osado
a la laguna acercarse,
y el sondarla inútil fuera,
que es la laguna insondable.
Un buhonero, que cruzaba
aquellas tierras errante,
fué en Dauria acusado, preso
y muerto en garrote infame.
V
Pasados algunos meses,
la madre murió de pena.
Los que muerta la encontraron,
dicen que las manos yertas
sobre su rostro tenía,
oculto el rostro con ellas.
VI
Los hijos de Alvargonzález
ya tienen majada y huerta,
campos de trigo y centeno
y prados de fina hierba;
en el olmo viejo, hendido
por el rayo, la colmena,
dos yuntas para el arado,
un mastín y cien ovejas.
OTROS DÍAS
I
Ya están las zarzas floridas,
y los ciruelos blanquean;
ya las abejas doradas
liban para sus colmenas,
y en los nidos, que coronan
las torres de las iglesias,
asoman los garabatos
ganchudos de las cigüeñas.
Ya los olmos del camino
y chopos de las riberas
de los arroyos, que buscan
al padre Duero, verdean.
El cielo está azul, los montes
sin nieve son de violeta.
La tierra de Alvargonzález
se colmará de riqueza;
muerto está quien la ha labrado,
mas no le cubre la tierra.
II
La hermosa tierra de España
adusta, fina y guerrera
Castilla, de largos ríos,
tiene un puñado de sierras
entre Soria y Burgos como
reductos de fortaleza,
como yelmos crestonados,
y Urbión es una cimera.
III
Los hijos de Alvargonzález,
por una empinada senda,
para tomar el camino
de Salduero a Covaleda,
cabalgan en pardas mulas,
bajo el pinar de Vinuesa.
Van en busca de ganado
con que volver a su aldea,
y por tierra de pinares
larga jornada comienzan.
Van Duero arriba, dejando
atrás los arcos de piedra
del puente y el caserío
de la ociosa y opulenta
villa de indianos. El río.
al fondo del valle, suena,
y de las cabalgaduras
los cascos baten las piedras.
A la otra orilla del Duero
canta una voz lastimera:
"La tierra de Alvargonzález
se colmará de riqueza,
y el que la tierra ha labrado
no duerme bajo la tierra."
IV
Llegados son a un paraje
en donde el pinar se espesa,
y el mayor, que abre la marcha,
su parda mula espolea,
diciendo: —Démonos prisa,
porque son más de dos leguas
de pinar y hay que apurarlas
antes que la noche venga.
Dos hijos del campo, hechos
a quebradas y asperezas,
porque recuerdan un día
la tarde en el monte tiemblan.
Allá en lo espeso del bosque
otra vez la copla suena:
"La tierra de Alvargonzález
se colmará de riqueza,
y el que la tierra ha labrado
no duerme bajo la tierra".
V
Desde Salduero el camino
va al hilo de la ribera;
a ambas márgenes del río
el pinar crece y se eleva,
y las rocas se aborrascan,
al par que el valle se estrecha.
Los fuertes pinos del bosque
con sus copas gigantescas
y sus desnudas raíces
amarradas a las piedras;
los de troncos plateados,
cuyas frondas azulean,
pinos jóvenes; los viejos,
cubiertos de blanca lepra,
musgos y líquenes canos
que el grueso tronco rodean,
colman el valle y se pierden
rebasando ambas laderas.
Juan, el mayor, dice: —Hermano,
si Blas Antonio apacienta
cerca de Urbión su vacada,
largo camino nos queda.
—Cuando hacia Urbión alarguemos
se puede acortar de vuelta,
tomando por el atajo,
hacia la Laguna Negra,
y bajando por el puerto
de Santa Inés a Vinuesa.
—Mala tierra y peor camino.
Te juro que no quisiera
verlos otra vez. Cerremos
los tratos en Covaleda;
hagamos noche y, al alba,
volvámonos a la aldea
por este valle, que, a veces,
quien piensa atajar rodea.
Cerca del río cabalgan
los hermanos, y contemplan
cómo el bosque centenario,
al par que avanzan, aumenta,
y la roqueda del monte
el horizonte les cierran.
El agua, que va saltando,
parece que canta o cuenta:
"La tierra de Alvargonzález
se colmará de riqueza,
y el que la tierra ha labrado
no duerme bajo la tierra".
CASTIGO
I
Aunque la codicia tiene
redil que encierre la oveja,
trojes que guarden el trigo,
bolsas para la moneda,
y garras, no tiene manos
que sepan labrar la tierra.
Así, a un año de abundancia
siguió un año de pobreza.
II
En los sembrados crecieron
las amapolas sangrientas;
pudrió el tizón las espigas
de trigales y de avenas;
hielos tardíos mataron
en flor la fruta en la huerta,
y una mala hechicería
hizo enfermar las ovejas.
A los dos Alvargonzález
maldijo Dios en sus tierras,
y al año pobre siguieron
luengos años de miseria.
III
Es una noche de invierno.
Cae la nieve en remolinos.
Los Alvargonzález velan
un fuego casi extinguido.
El pensamiento amarrado
tienen a un recuerdo mismo,
y en las ascuas mortecinas
 |
| Paisaje nevado en tierras de Soria |
No tienen leña ni sueño.
Larga es la noche y el frío
mucho. Un candilejo humea
en el muro ennegrecido.
El aire agita la llama,
que pone un fulgor rojizo
sobre las dos pensativas
testas de los asesinos.
El mayor de Alvargonzález,
lanzando un ronco suspiro,
rompe el silencio, exclamando:
—Hermano, ¡qué mal hicimos!
El viento la puerta bate,
hace temblar el postigo,
y suena en la chimenea
con hueco y largo bramido.
Después, el silencio vuelve,
y a intervalos el pabilo
del candil chisporrotea
en el aire aterecido.
El segundón dijo: —¡Hermano,
demos lo viejo al olvido!
EL VIAJERO
I
Es una noche de invierno.
Azota el viento las ramas
de los álamos. La nieve
ha puesto la tierra blanca.
Bajo la nevada, un hombre
por el camino cabalga;
va cubierto hasta los ojos,
embozado en lengua capa.
Entrado en la aldea, busca
de Alvargonzález la casa,
y ante su puerta llegado,
sin echar pie a tierra, llama.
II
Los dos hermanos oyeron
una aldabada a la puerta,
y de una cabalgadura
los cascos sobre las piedras.
Ambos los ojos alzaron,
llenos de espanto y sorpresa.
—¿Quién es? ¡Responda! —gritaron.
—¡Miguel! —respondieron fuera.
Era la voz del viajero
que partió a lejanas tierras.
III
Abierto el portón, entróse
a caballo el caballero
y echó pie a tierra. Venía
todo de nieve cubierto.
En brazos de sus hermanos
lloró algún rato en silencio.
Después dio el caballo al uno,
al otro, capa y sombrero,
y en la estancia campesina
buscó el arrimo del fuego.
IV
El menor de los hermanos,
que, niño y aventurero,
fué más allá de los mares
y hoy torna indiano opulento,
vestía con negro traje
de peludo terciopelo,
ajustado a la cintura
por ancho cinto de cuero.
Gruesa cadena formaba
un bucle de oro en su pecho.
Era un hombre alto y robusto,
con ojos grandes y negros
llenos de melancolía;
la tez de color moreno,
y sobre la frente comba
enmarañados cabellos.
El hijo que saca porte
señor de padre labriego,
a quien fortuna le debe
amor, poder y dinero.
De los tres Alvargonzález
era Miguel el más bello;
porque al mayor afeaba
el muy poblado entrecejo
bajo la frente mezquina,
y al segundo, los inquietos
ojos que mirar no saben
de frente, torvos y fieros.
V
Los tres hermanos contemplan
el triste hogar en silencio;
y con la noche cerrada
arrecia el frío y el viento.
—Hermanos, ¿no tenéis leña?—
dice Miguel.
—No tenemos—
responde el mayor.
Un hombre,
milagrosamente ha abierto
la gruesa puerta cerrada
con doble barra de hierro.
El hombre que ha entrado tiene
el rostro del padre muerto.
Un halo de luz dorada
orla sus blancos cabellos.
Lleva un haz de leña al hombro
y empuña un hacha de hierro.
EL INDIANO
I
De aquellos campos malditos,
Miguel a sus dos hermanos
compró una parte: que mucho
caudal de América trajo,
y aun en tierra mala, el oro
luce mejor que enterrado,
y más en mano de pobres
que oculto en orza de barro.
Dióse a trabajar la tierra
con fe y tesón el indiano,
 y a laborar los mayores
y a laborar los mayores sus pegujales tornaron.
Ya con macizas espigas,
preñadas de rubios granos,
a los campos de Miguel
tornó el fecundo verano;
y ya de aldea en aldea
se cuenta como un milagro,
que los asesinos tienen
la maldición en sus campos.
Ya el pueblo canta una copla
que narra el crimen pasado:
"A la orilla de la fuente
lo asesinaron.
¡Qué mala muerte le dieron
los hijos malos!
En la laguna sin fondo
al padre muerto arrojaron.
No duerme bajo la tierra
el que la tierra ha labrado".
II
Miguel, con sus dos lebreles
y armado de su escopeta,
hacia el azul de los montes,
en una tarde serena,
caminaba entre los verdes
chopos de la carretera,
y oyó una voz que cantaba:
"No tiene tumba en la tierra.
Entre los pinos del valle
del Revinuesa,
al padre muerto llevaron
hasta la Laguna Negra...".
LA CASA
I
La casa de Alvargonzález
era una casona vieja,
con cuatro estrechas ventanas,
separada de la aldea
cien pasos, y entre dos olmos
que, gigantes centinelas,
sombra le dan en verano,
y en el otoño hojas secas.
Es casa de labradores,
gente, aunque rica, plebeya,
donde el hogar humeante,
con sus escaños de piedra,
se ve sin entrar, si tiene
abierta al campo la puerta.
Al arrimo del rescoldo
del hogar borbollonean
dos pucherillos de barro,
que a dos familias sustentan.
A diestra mano, la cuadra
y el corral, a la siniestra,
huerto y abejar, y al fondo,
una gastada escalera
que va a las habitaciones,
partidas en dos viviendas.
Los Alvargonzález moran
con sus mujeres en ellas.
A ambas parejas que hubieron,
sin que lograrse pudieran,
dos hijos, sobrado espacio
les da la casa paterna.
En una estancia que tiene
luz al huerto, hay una mesa
con gruesa tabla de roble,
dos sillones de vaqueta,
colgado en el muro, un negro
ábaco de enormes cuentas,
y unas espuelas mohosas
sobre un arcón de madera.
Era una estancia olvidada
donde hoy Miguel se aposenta.
Y era allí donde los padres
veían en primavera
el huerto en flor, y en el cielo
de mayo, azul, la cigüeña
—cuando las rosas se abren
y los zarzales blanquean,—
que enseñaba a sus hijuelos
a usar de las alas lentas.
Y en las noches del verano,
cuando la calor desvela,
desde la ventana al dulce
ruiseñor cantar oyeran.
Fue allí donde Alvargonzález,
del orgullo de su huerta
y del amor a los suyos,
sacó sueños de grandeza.
Cuando en brazos de la madre
vio la figura risueña
del primer hijo, bruñida
de rubio sol la cabeza,
del niño que levantaba
las codiciosas, pequeñas
manos a las rojas guindas
y a las moradas ciruelas,
o aquella tarde de otoño,
dorada, plácida y buena,
él pensó que ser podría
feliz el hombre en la tierra.
Hoy canta el pueblo una copla
que va de aldea en aldea:
"¡Oh casa de Alvargonzález,
qué malos días te esperan!
¡Casa de los asesinos,
que nadie llame a tu puerta!"
II
Es una tarde de otoño.
En la alameda dorada
no quedan ya ruiseñores;
enmudeció la cigarra.
Las últimas golondrinas,
que no emprendieron la marcha,
morirán, y las cigüeñas
de sus nidos de retamas,
en torres y campanarios,
huyeron.
Sobre la casa
de Alvargonzález, los olmos
sus hojas, que el viento arranca,
van dejando. Todavía
las tres redondas acacias,
en el atrio de la iglesia,
conservan verdes sus ramas,
y las castañas de Indias
a intervalos se desgajan
cubiertas de sus erizos;
tiene el rosal rosas grana
otra vez, y en las praderas
brilla la alegre otoñada.
En laderas y en alcores,
en ribazos y en cañadas,
el verde nuevo y la hierba,
aún del estío quemada,
alternan; los serrijones
pelados, las lomas calvas,
se coronan de plomizas
nubes apelotonadas;
y bajo el pinar gigante,
entre las marchitas zarzas
y amarillentos helechos,
corren las crecidas aguas
a engrosar el padre río
por canchales y barrancas.
Abunda en la tierra un gris
de plomo y azul de plata,
con manchas de roja herrumbre,
todo envuelto en luz violada.
¡Oh tierras de Alvargonzález,
en el corazón de España,
tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!
Páramo que cruza el lobo
aullando, a la luna clara
de bosque a bosque; baldíos
llenos de peñas rodadas,
donde, roída de buitres,
brilla una osamenta blanca;
pobres campos solitarios
sin caminos ni posadas,
¡oh pobres campos malditos,
pobres campos de mi patria!
LA TIERRA
I
Una mañana de otoño,
cuando la tierra se labra,
Juan y el indiano aparejan
las dos yuntas de la casa.
Martín se quedó en el huerto
arrancando hierbas malas.
II
Una mañana de otoño,
cuando los campos se aran,
sobre un otero, que tiene
el cielo de la mañana
por fondo, la parda yunta
de Juan lentamente avanza.
Cardos, lampazos y abrojos,
avena loca y cizaña,
llenan la tierra maldita,
tenaz a pico y a escarda.
Del corvo arado de roble
la hundida reja trabaja
con vano esfuerzo; parece,
que al par que hiende la entraña
del campo y hace camino
se cierra otra vez la zanja.
"Cuando el asesino labre
será su labor pesada;
antes que un surco en la tierra,
tendrá una arruga en su cara..."
III
Martín, que estaba en la huerta
cavando, sobre su azada
quedó apoyado un momento;
frío sudor le bañaba
el rostro.
Por el Oriente,
la Luna llena, manchada
de un arrebol purpurino,
lucía tras de la tapia
del huerto.
Martín tenía
la sangre de horror helada.
La azada que hundió en la tierra
teñida de sangre estaba.
IV
En la tierra en que ha nacido
supo afincar el indiano;
por mujer a una doncella
rica y hermosa ha tomado.
La hacienda de Alvargonzález
ya es suya, que sus hermanos
todo le vendieron: casa,
huerto, colmenar y campo.
LOS ASESINOS
I
Juan y Martín, los mayores
de Alvargonzález, un día
pesada marcha emprendieron
con el alba, Duero arriba.
La estrella de la mañana
en el alto azul ardía.
Se iba tiñendo de rosa
la espesa y blanca neblina
de los valles y barrancos,
y algunas nubes plomizas
a Urbión, donde el Duero nace,
como un turbante ponían.
Se acercaban a la fuente.
El agua clara corría,
sonando cual si contara
una vieja historia, dicha
mil veces, y que tuviera
mil veces que repetirla.
Agua que corre en el campo
dice en su monotonía:
"Yo sé el crimen. ¿No es un crimen,
cerca del agua, la vida?"
Al pasar los dos hermanos
relataba el agua limpia:
"A la vera de la fuente
Alvargonzález dormía".
II
—Anoche, cuando volvía
a casa— Juan a su hermano
dijo—, a la luz de la luna
era la huerta un milagro.
Lejos, entre los rosales,
divisé un hombre inclinado
hacia la tierra; brillaba
una hoz de plata en su mano.
Después irguióse y, volviendo
el rostro, dio algunos pasos
por el huerto, sin mirarme,
y a poco lo vi encorvado
otra vez sobre la tierra.
Tenía el cabello blanco.
La luz llena brillaba,
y era la huerta un milagro.
III
Pasado habían el puerto
de Santa Inés, ya mediada
la tarde, una tarde triste
de noviembre, fría y parda.
Hacia la Laguna Negra
silenciosos caminaban.
IV
Cuando la tarde caía,
entre las vetustas hayas
y los pinos centenarios,
un rojo sol se filtraba.
Era un paraje de bosque
y peñas aborrascadas;
aquí bocas que bostezan
o monstruos de tierras garras;
allí una informe joroba,
allá una grotesca panza,
torvos hocicos de fieras
y dentaduras melladas;
rocas y rocas, y troncos
y troncos, ramas y ramas.
En el hondón del barranco
la noche, el miedo y el agua.
V
Un lobo surgió, sus ojos
lucían como dos ascuas.
Era la noche, una noche
húmeda, oscura y cerrada.
Los dos hermanos quisieron
volver. La selva ululaba.
Cien ojos fieros ardían
en la selva, a sus espaldas.
VI
Llegaron los asesinos
hasta la Laguna Negra;
agua transparente y muda,
 |
| La Laguna Negra, en los montes de Urbión, Soria |
donde los buitres anidan
y el eco duerme, rodea;
agua clara donde beben
las águilas de la sierra,
donde el jabalí del monte
y el ciervo y el corzo abrevan;
agua pura y silenciosa
que copia cosas eternas;
agua impasible que guarda
en su seno las estrellas.
—¡Padre!, gritaron; al fondo
de la laguna serena
cayeron, y el eco, ¡Padre!
repitió de peña en peña.
****************
Arturo Ruiz Castillo dirigió en 1952 la película "La laguna negra" basada en este "cuento-leyenda" de Antonio Machado. Siendo sus principales protagonistas: Maruchi Fresno, Tomás Blanco, José María Lado, María Jesús Valdés, Irene Caba Alba, Félix Fernández, Luis Pérez de León, José Bódalo, Julia Caba Alba, Antonio Riquelme, Fernando Rey (como Miguel) entre otros.
En su octava edición (1952), el Círculo de Escritores Cinematográficos concedió a María Jesús Valdés la Medalla a la mejor actriz principal y a Jesús García Leoz la que premiaba la mejor música. Además, Félix Fernández recibió ese mismo año la Medalla al mejor actor secundario por toda su obra.
 |
| Tomás Blanco como Juan, José María Lado como Martín y Maruchi Fresno como Candela |